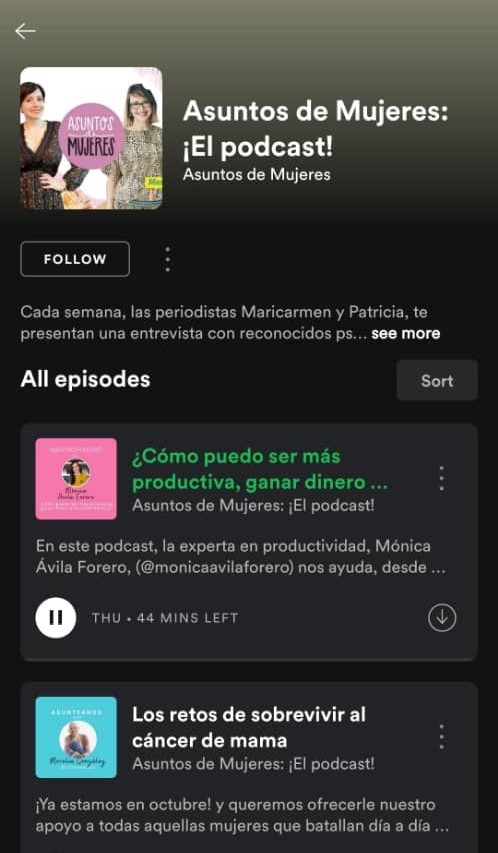“Es que tú no te cuidas” fue una de las frases que más escuché durante gran parte de mi vida, en un tiempo en el que nadie hablaba del concepto de “autocuidado” tal como se usa hoy en día.
“Cuidarse” durante un buen tiempo, significó para mucha gente estar delgada y fit, o al menos eso era lo que yo entendía. Y como el lenguaje tiene poder, era obvio que para ese entonces, una persona con kilos de más, era alguien descuidado con su imagen, su salud y su vida. El caso es que la creencia de que “no te cuidas”, porque tienes sobrepeso o celulitis, está completamente errada.
Y como no quiero generalizar, hoy voy a hablar de mí y de los kilos de más que he cargado desde que soy niña.
De buen comer
Desde pequeña comí de todo y de manera relativamente saludable en comparación con niños de mi edad. Comía proteínas, frutas y vegetales por montón.
No tomaba jugos de cajita, tomábamos refrescos ocasionalmente cuando viajábamos o los sábados cuando salíamos a restaurantes. En mi casa no se compraba cereal y la leche me caía mal, así que tampoco tomaba bebidas achocolatadas.
La verdad es que disfrutaba la comida, eso sí. Pero la comida de verdad. Comía pocas chucherías. Si me llevaban a un restaurante, a menudo pedía cosas como pulpo a la vinagreta, coctel de camarones y calamares; y no pizza, nuggets, ni pasta cuatro quesos como solían pedir otros niñitos.
Comía brócoli, berenjena, sopa de espinaca y “cosas de adultos”. Mis cantidades eran normales. Recuerdo ir a casas de mis amigas y que las mamás me dijeran que no entendía por qué estaba gordita si en algunos casos comía lo mismo o menos que ellas.
Cuando tenía ocho años, a mi papá le dio su primer infarto. Tenía 46 y era hasta entonces y desde muy niño, de muy mal comer. Fumaba como loco y tenía un carácter iracundo que vi calmarse con los años después del infarto. Y además, ese mismo año, mi abuelo había muerto después de un ACV. Supongo que todo el estrés, la mala alimentación y el cigarrillo le pasaron factura.
Mi papá es médico y yo crecí entre doctores; aparentemente su cardiopatía levantó las alertas en casa. Mientras estaba en recuperación, empecé a escuchar sobre la necesidad de cuidar mi alimentación porque el problema con el corazón muy probablemente era hereditario. Me llevaron a un médico que me sermoneó y me puso mi primera dieta a esa edad, ocho años.
Ser gorda o no ser
En paralelo, mi mamá, hablaba constantemente de lo gorda que había quedado tras el embarazo de mi hermano menor. Yo no la veía gorda, la verdad. No lo entendía. Sí estaba más rellena que en las fotos de sus veintes donde no pesaría más de 40 kilos. Pero insisto, NO ERA GORDA, solo tenía algunos kilos más que antes de sus tres hijos, aun cuando mi mamá siempre había comido muy poquito.
Los padres influyen enormemente en la forma en la que vemos nuestro cuerpo y de eso se trata este podcast. ¡Míralo aquí!
Mi tía más cercana, Carolina, también vivía día y noche hablando del peso. Era una situación que ahora considero demencial; no solo me pesaba cuando me saludaba (“estás más gorda”), sino que además se recriminaba a sí misma todas las veces por lo que se acababa de comer y se levantaba apenas terminaba para darle vueltas alrededor de la mesa como una loca, porque decía que tenía que gastar ya mismo las calorías que había consumido.
Si alguien le decía que estaba bella -que lo era y mucho-, mi tía respondía “pero si estoy gordísima, ¡estoy horrible!”.
Cuando yo escuchaba a estas mujeres, -que como mucho tendrían cuatro o cinco kilos por encima de lo que los médicos llamaban ‘peso ideal’-, llamándose a sí mismas “gordas horribles”, yo, que me sabía ‘gordita’ desde pequeña, me miraba al espejo y me preguntaba si también debía sentirme horrible.
Yo iba mucho con mi mamá a su oficina, compartía con sus compañeras de trabajo y constantemente escuchaba de la dieta esta y la dieta aquella.
Apenas me veían, casi en automático, sus amigas, que yo no sé si es que creerían que yo era sorda o tonta, le preguntaban por si me tenía en la dieta tal a mí. Ese tema era infaltable.
Le sugería que me diera agua con semillas de papaya, dientes de ajo en ayunas, la dieta de la sopa de repollo, la de las frutas, la de las 5 P o la del grapefruit. Cualquier nuevo régimen o solución milagrosa que estuviera en boca de todos.
La dieta en la puerta de la nevera
En los ochentas había una locura por las dietas, pero ninguna niña de ocho años de mi entorno vivía con esas restricciones. Todas comían libremente pastelitos, empanadas, torta, refresco y chucherías en la cafetería del colegio.
Yo, en cambio, llevaba sánduches de pan integral y queso blanco ligero y una manzana para la merienda, porque era lo que decía la dieta.
En mi casa podía faltar cualquier cosa, menos una hoja con una lista de restricciones pegada en la puerta de la nevera.
Fue frustrante, porque llegó un momento en que ese primer médico que me atendió ya no sabía qué reducir de mi ingesta y mi peso bajaba -lentamente- pero no al punto de ser flaca o “lograr la meta” del peso deseado.
Un día en consulta, soltó una carcajada y me dijo: “Yo creo que el problema no es que te sobren kilos, sino que te faltan centímetros”, refiriéndose a mi altura que ya amenazaba con no pasar del metro 51.
Así entendí lo que eran los carbohidratos antes de que me lo enseñaran en el Día de la Alimentación en el colegio. También las calorías. Me hice una electrofóresis de colesterol y una curva de tolerancia glucosada antes de que cualquier niña de mi edad pudiera pronunciar siquiera esas palabritas que ya yo sabía.
Yo pensaba y sobre pensaba cada bocado que comía. Me acercaba angustiada a las mesas de pasapalos en las fiestas, pensando en que ya alguien iba a decir algo de mí. Si era una reunión familiar, no faltaba el comentario de mi tía: “¿Tú te vas a comer eso?”.
Inclusive, enfrenté varias veces la comparación con mi prima flaca que solía comerse cinco bocados y decía que “estaba full”.
Mi hermano, que era súper delgado desde pequeño y de muy mal comer, era mi otro punto de comparación.
A menudo oía chistecitos diciendo que seguro yo le robaba la comida. A él le daban emulsión de Scott y brebajes varios para el apetito, mientras que a mí me tenían “que quitar el plato de comida de enfrente”. Una señora de un restaurancito al que íbamos, le guardaba a mi hermano cestas de arepitas fritas para consentirlo y a mí me decían: “Te serví poquito y sanito para que no engordes más”.
Así crecí sacándole la masita al pan, exprimiéndole el aceite con una servilleta a las frituras y pidiendo los jugos con poquita o nada de azúcar. Y comiéndome, no lo que realmente quería, sino la siguiente mejor opción para engordar menos.
Casi siempre terminaba quedando insatisfecha, no por hambre, sino con una tristeza que venía de vivir restringida y con una angustia que no se iba.
Eso no quería decir que tomara las mejores decisiones al comer. No se confundan. Me cuidaba, es verdad, la mayoría del tiempo. Pero también terminaba atragantándome por rabia, rebeldía, tristeza y frustración, casi siempre a escondidas. Ese comportamiento se repitió no solo en mi infancia, sino también continuó hasta mi adultez.
El tormento de los médicos
Mi relación con los médicos, que además por ser parte del círculo de amigos de mi papá eran como mi familia, estuvo llena de sentimientos encontrados. No importaba a qué especialista visitara ni la razón por la que lo hacía, todos, absolutamente todos, me sentaban a darme un discurso sobre la necesidad de “cuidarme’ y adelgazar.
Ir a revisarme hasta la vista era un drama para mí, que ya sabía lo que venía. Todos me sermoneaban acerca de la herencia de mi papá y el riesgo de enfermarme gravemente y morirme.
La gente insistía en que “me estaban cuidando”. Yo lo que sentía era que todo el mundo se empeñaba en atormentarme y llenarme de culpa.
Con toda la información que tenía en mi cabecita yo trataba de hacer algunos pequeños esfuerzos, pero no los veía reflejados en mi cuerpo. No solo engordaba sin darme tregua, sino que con su desarrollo, empeoró y vi brotar unos senos enormes y una terrible celulitis.
Sí, me evaluaron la tiroides, el azúcar y qué se yo cuántos valores más. No había razón aparente para que estuviera gorda así que siempre concluíamos que era mi culpa por no cerrar el pico.
Sí, sabía que tenía que hacer ejercicio y había un gran problema, no lograba ser constante con ninguno. Pero ese es tema de otro texto y por ahora me limitaré al tema de la comida, aludiendo a la máxima actual de los médicos y nutricionistas de hoy dicen que la alimentación es el 70%-80% del asunto.
En la adolescencia vinieron más dietas y una operación de senos para reducírmelos un par de tallas. Ya para entonces no se hablaba solo de mi gordura, sino también de mis pechos sobresalientes, en un momento en el que ser pechugona no estaba de moda.
Mi cuerpo era el tema de conversación de todo el mundo.
En Asuntos de Mujeres te damos una voz para que cuentes tus historias y crees un vínculo indestructible con miles de mujeres en el mundo. Acompáñanos en esta gran labor y suscríbete en nuestra revista para que descubras las maravillas del mundo femenino.
¡Queremos que seas parte de nuestra comunidad!
Ya en mi adultez usé pastillas, inyecciones de alcachofa y otras sustancias sospechosas; visité médicos milagrosos, me di masajes, me compré maquinitas que ‘reducían el abdomen’, me hice hasta hipnosis… probé de todo.
Algunas cosas hacían efecto por un tiempo y luego venía el rebote; hasta me puse un balón gástrico que me dejó con gastritis casi de por vida, llevándose tan sólo 11 kilos. Después del balón tuve algo de paz por un tiempo, hasta que recuperé parte del peso. Pensé en hacerme una operación más agresiva, pero me eché para atrás por miedo a los efectos adversos.
El punto de quiebre
Hace unos años, cuando tuve una relación de pareja en la que él me recriminaba constantemente por lo que comía, por las fluctuaciones de mi peso y por cada centímetro de celulitis o flacidez que tenía, también volvió “el efecto rebote” emocional.
No dejes de leer: El cuerpo que somos: “No estamos destinadas a vivir odiándonos siempre”
Esa persona me llegó a acusar de mediocre y fracasada por no ‘cuidarme’ y por no haber logrado ‘ganarle para siempre’ al tema de los kilos de más, a pesar de haber vivido de cerca los esfuerzos que yo hacía.
Aunque hubo muchas discusiones muy dolorosas, sus palabras y forma de tratarme me hicieron ver algo: la gordofobia en nuestra sociedad es tan arraigada, que se les exige a las personas ‘superar’ el sobrepeso y ‘resultados visibles’ sin entender que es un enfoque totalmente simplista e irreal.
El cuerpo es naturalmente entrópico, elástico, fluctúa y se deteriora ante cualquier oportunidad o alteración que tiene. Para algunos, y por simple genética, más rápido o más fácil.
Por supuesto, esa relación se acabó y el fin de ella fue también un quiebre acerca de la forma en como yo me había relacionado con mi cuerpo y la comida. Ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. Ni a él, ni a mi familia y mucho menos a los amigos y conocidos de mi familia que antes intervenían.
Yo sí me cuido
Entendí, entre muchas otras cosas, que lo que había tenido por mucho tiempo era hambre emocional, que estaba harta de ser maltratada por el simple, diario y necesario ejercicio de comer y que haber convivido con una persona que tenía tan mal concepto de mí y tan poca empatía, había sido una muy mala elección que me había pasado factura.
En mis 40 años, no recuerdo ni un solo día en el que la decisión de qué comer no haya sido un dilema. Sucede todos los días, tres veces al día. Sopeso todas las veces lo que voy a comer, si podré quemarlo con el grado de actividad que hago, si quedaré con hambre, si aguantaré hasta la próxima comida, si puedo sacrificar grasa o carbohidratos, si mejor lo sustituyo por esto o por esto otro. Y si “me lo merezco” o no. Por eso no tolero que me vengan a decir que no me cuido solo por lo que ven desde afuera.
No dejes de leer: Los kilos y eso que llaman amor propio…
Pero por otro lado, a los 40 mi balance de salud es positivo, mis hormonas están bien, mi fertilidad funcionó de manera óptima cuando la necesité y el resto de los números están bastante decentes.
Tuve un embarazo perfectamente saludable. Mis rodillas no han colapsado como una vez me vaticinaron. Me mantengo súper activa físicamente, disfruto mi sexualidad y estoy sana emocional y psicológicamente.
A los 40 no se cumplieron ninguna de las amenazas apocalípticas que me hicieron médicos y familiares desde chiquita si no adelgazaba de una vez y para siempre.
Y a esto voy con este manifiesto: Atormentar, perseguir y maltratar a alguien por su peso o su forma de comer, es la manera más segura de lograr que nunca salga del círculo vicioso de un desorden alimenticio/metabólico/emocional. Más que un desorden, es eso, es un verdadero tormento, un maltrato permanente del exterior y dentro de uno mismo. Y eso, no importa cuánto traten de convencerme, NO es salud, NO es cuidarse.
Estoy contenta de vivir en un mundo en donde “autocuidado” significa mucho más que torturarse para que otros te celebren un cuerpo como el que ellos esperan de ti.
Con todo y mis kilos de más, yo sí me cuido. Me he cuidado siempre y ya no tengo tolerancia para que me acusen de no hacerlo.
¡Estamos en Spotify!
Sabemos que necesitas ocho brazos para cumplir con todo lo que tienes que hacer durante el día, pero si lo haces escuchando nuestro podcast, la cosa cambia. Son más de 40 conversaciones maravillosas que tenemos con especialistas y amigas, y estamos seguras de que te harán reir, aprender y reflexionar. Spotify está genial para que nos escuches y disfrutes mientras haces mil y un cosas. ¡ENTRA AQUÍ Y DISFRUTA!